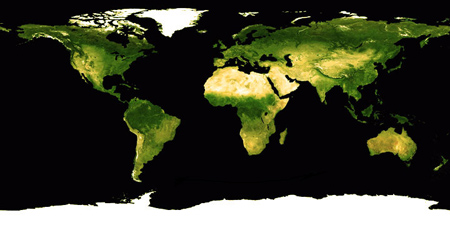|
| Imagen |
Desde hace dos meses retomé la práctica de yoga. Hace casi dos años tuve que dejarla de lado por las razones que todos conocemos. La práctica regresó con cambios, y el principal es que ya no es un espacio cerrado sino en uno de los muchos rincones que ofrece el malecón de Miraflores.
Es otra dimensión practicar yoga entre césped, con la compañía del cantar de los pájaros (y sus ocasiones indeseables regalitos), viendo pasar corredores, caminantes, paseantes, ciclistas y perros. Perros por doquier, de todos los tamaños, modelos y colores. La gran mayoría van sujetos de una correa, algunos caminan sueltos pero bien vigilados por sus amos.
Así estábamos ese día, a ´punto de iniciar la práctica. Eran las seis de la mañana, el día se anunciaba nublado en este verano que llegó con fenómeno de La Niña. Inhala, exhala, inhala exhala... y de repente un revuelo me hizo dejar de lado la meditación inicial para ver qué pasaba.
Un perrito iba decidido hacia Grecia, la instructora que acompañaba la práctica ese día. Se sentó a su lado, mirándola con cara de curiosidad. Grecia dejó de hablar y empezó a prestarle atención al inesperado visitante. Luego, el perrito se alejó de ella y corrió hacia mí. Se sentó a mi lado con total familiaridad, y con la misma familiaridad empecé a acariciarle el lomo.
Era un perro chico, bien cuidado que inspiraba cariño.
De la nada, salió disparado y se fue corriendo hacia quien presumo es su dueña.
Lo vi irse, y a pesar de haber sido una vista muy breve, quedó una sensación triste ante su partida.