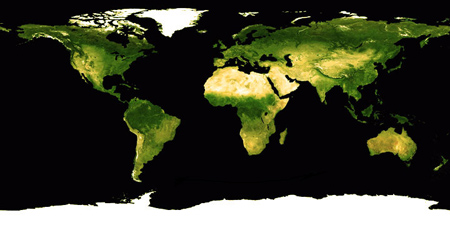En la Lima de la década de 1950, había un grupo de universitarias venidas todas de provincia. Vivían en Lima solas, sin su familia, en una pensión estudiantil regentada por monjas. No era una casa, es verdad, pero al menos estaban acompañadas, casi todas estudiaban en la misma universidad, por lo que iban y venían juntas a clases.
Las chicas tenían una rutina bastante parametrada, pues se levantaban temprano, y tomaban desayuno temprano. Si por alguna razón se retrasaban al desayuno, debían tomarlo frío pues no habría nadie dispuesto a calentarlo, ni a servírselo especialmente cuando ya las demás se hubieran ido. Igual era en la noche, debían llegar antes de las 9:00 pm o se quedarían a pasar la noche fuera. Era lo que decía pero nunca averiguaron, porque nunca ninguna llegó después de esa hora.
Pero que no se crea que las chicas lo pasaban mal. Esa convivencia forjó fuertes lazos de amistad que continúan hasta la fecha.
En esas idas y venidas, las chicas recorrían el barrio cercano a su pensión. Sabían qué tiendas tenían cerca y conocían quienes atendían ahí.
Sobre todo en la panadería.
El panadero del barrio era un italiano emprendedor que, supongo yo, vino de su país natal después de la guerra. Me pregunto cómo habrá sido su camino y cómo terminó aquí, pero esa historia no es motivo de estas líneas.
El italiano atendía solo su negocio, que era un negocio más de los varios que servían al barrio. Pero dejó de ser un negocio más cuando el hermano del panadero llegó de Italia a trabajar con él.
El nuevo italiano del barrio alborotó a las chicas de la pensión, que de la noche a la mañana desarrollaron un creciente gusto por el pan recién horneado, y por el 1.80 m, los ojos azules y el pelo rubio que iba detrás del pan. Por la manera en que describen al entonces recién llegado, fue comprensible el alza en las ventas que tuvo la panadería. De un momento a otro, se convirtió en parada obligada de las universitarias pensionistas en su camino de ida o vuelta de clases.
El pan era lo de menos, lo importante era echar un vistazo al dios del Olimpo romano que había aterrizado en su vecindario. Bueno, el pan era lo más importante, pues era la excusa para cruzar poco más de tres palabras con este Apolo, un diálogo corto por su propia naturaleza y porque el limitado conocimiento de la lengua castellana del panadero no permitía más.
A ellas, eso les bastaba.
Las universitarias terminaron sus carreras, algunas regresaron a su lugar de origen, otras se casaron y algunas más se fueron del país. El hecho es que de ese grupo, ya ninguna quedó en la pensión y le perdieron la pista a las calles por donde habían caminado durante años, italiano incluido.
Años después, muchos años después, una de esas universitarias supo que un compañero de trabajo vivía frente a la antigua pensión que la albergó a su llegada a Lima. Con curiosidad, preguntó por la pensión, y la respuesta fue que seguía recibiendo a estudiantes de provincia.
Se acordó del Apolo que había hecho que ella y sus amigas se aficionaran tanto al pan en esos años, y preguntó si el negocio seguía por ahí. No se aminó a preguntar directamente por el italiano de sus recuerdos:
- Claro, es donde compramos el pan nuestro de cada día. El dueño es un italiano mal hablado que debe pesar como 200 kilos --respondió el hombre entre risas.


 Te invito a leer mi más reciente publicación en Global Voices. Vaya si el fútbol genera pasiones en el Perú.
Te invito a leer mi más reciente publicación en Global Voices. Vaya si el fútbol genera pasiones en el Perú.