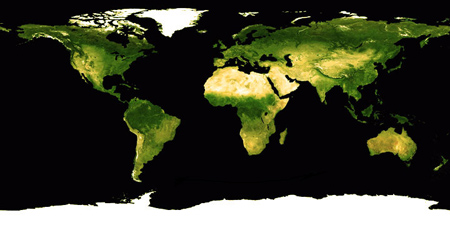Este es un relato que preparé para un taller literario en el que participé el año pasado. El trabajo consistía en tomar una noticia real y desarrollar una historia ficticia a partir de ahí.
---------------------------
Ese día jugaba Perú contra Colombia en la Copa América Centenario, un partido imposible pues para llegar a ese punto, la selección peruana había vencido a la siempre temible selección brasileña. Y por imposible que hubiera parecido apenas cinco días antes, los peruanos le habían ganado a los cinco veces campeones mundiales. A esas alturas, la discusión de si el gol
había sido o no con la mano era irrelevante.
Lo importante era que Perú había eliminado a Brasil. Lo más importante es que era probable que Perú, el equipo de sus amores, podía conquistar la ansiada Copa América. Esa copa que había ganado una sola vez en el ya lejano 1975.
Había crecido oyendo de las grandes glorias del fútbol, “Challe, Mifflin y Cubillas, y el gran Perico León” como cantaba
esa conocida polka que elogiaba un fútbol que solamente había visto en imágenes grabadas, en videos de YouTube, en conversaciones de su padre con sus tíos y otros amigos. Nunca había visto jugar en un mundial al equipo por el que deliraba. El de España fue mucho antes de que naciera, y cada cuatro años veía repetirse la agonía de derrota tras derrota, humillación en cada goleada, de los agoreros de la prensa y su “matemáticamente posible” que tanto odiaba.
Todas esas sensaciones quedaron atrás una noche de domingo, cuando Raúl Ruidíaz conectó la pelota y anotó un gol imposible. Lloraba casi con la demora de los árbitros en dar el veredicto de gol, y sintió que el corazón se le salía cuando por fin pudo gritar ¡¡¡GOOOL!!! con todas las fuerzas de sus pulmones. No le importó el debate que siguió, que si fue con la mano, que si fue válido, que si el árbitro vio bien. No. Lo que importaba era que Perú había ganado. Y como si eso no hubiera sido suficientemente increíble, el derrotado había sido Brasil, ese tótem del fútbol, ese temido rival que ahora quedaba fuera por lo que llegaron a llamar la “patita de cuy”, que jugaba con el apodo nacido de la corta estatura de Ruidíaz y la creencia popular de que la patita de ese roedor trae suerte.
Ese viernes, aún con la resaca por la victoria imposible, iba con toda la decisión de gozar el partido contra Colombia. Debía trabajar, pero iba a forzar que el jefe le hiciera un encargo para lograr salir antes. Qué curioso, lo mismo que normalmente rechazaba hacer era ahora la solución para ver el ansiado partido esa noche.
Hacia el mediodía, ya tenía asegurada la orden que le abriría las puertas de la empresa antes de las 6:00 de la tarde, hora habitual de salida, hora de salida que casi nunca era habitual. Nadie le impediría salir más temprano ese día, nadie sospecharía de sus planes. Es más, probablemente nadie notaría su temprana partida.
Salió con el sobre en las manos como si fuera un preciado tesoro. Total, lo era, le había dado la posibilidad de salir a tiempo. Lo cuidaba tanto como un viajero cuida su dinero cuando sale de su país.
Se fue rápido a entregar el sobre, caminó, casi voló la distancia que separaba una empresa de la otra. Misión cumplida, se dijo, ahora a lo importante. Faltaban casi dos horas para el inicio del partido.
Contó sus monedas, no le alcanzaba para tomar un taxi, así que se resignó a tomar un microbús. Descartó tomar el Metropolitano, sabía que los viernes en la tarde hay mucha más gente de la habitual y eso retrasaría sus planes. Además, no tenía tarjeta de usuario y el paradero más cercano estaba bastante lejano
Caminó hacia la avenida principal que le quedaba más cerca. Optó por tomar un micro que lo acercaría bastante a un punto en el cual podría tomar otro micro que lo dejaría a dos cuadras de su casa.
- Papayita –se dijo.
“Qué suerte la mía”, pensó una vez en el micro. Estaba vacío, encontró un buen asiento, el chofer tenía puesta una radio de deportes y los presentadores eran monotemáticos esa tarde: el partido con Colombia, el partido con Colombia, el partido con Colombia. No se oía nada más.
Estaba feliz.
Sin darse cuenta, el cansancio, la emoción del día, el sueño, Morfeo, todos juntos lo vencieron. Seguro que hasta roncó un poco. No pudo saberlo cuando se despertó de un sobresalto, por una sacudida de un bache que seguro era enorme. No reconoció dónde estaba, preguntó casi a gritos. Vio que el micro ya no estaba vacío, había mucha gente parada, el corazón le latía a mil por hora. No se tranquilizó ni un poquito cuando logró escuchar que alguien decía el nombre de un paradero desconocido.
Se había pasado con exceso de su paradero. Se bajó a la volada, se cayó en su apuro. Con rabia vio que se le había ensuciado la ropa. “No solamente no me bajé donde debía, encima estoy con toda esta tierra encima”.
Miró el reloj. Faltaba menos de media hora para que empezara el partido. Ahí se dio cuenta de que la buena suerte lo había abandonado, de que debía correr si quería llegar a ver jugar a “su” bicolor tal como lo había planeado toda la semana.
Ya casi no había luz de día. Luego de preguntarle al dueño de un quiosco de periódico logró ubicarse. Lo malo era que se había alejado mucho. Lo bueno es que muy rápido llegó otro micro que lo llevaría a un punto conocido. Lo malo es que estaba reventando de gente. Lo bueno es que este chofer también tenía puesta una radio donde todos hablaban de fútbol.
Tenía un aspecto lamentable, la ropa sucia, la mirada desenfocada por el súbito despertar y por el susto posterior. Aun así, empezó a tranquilizarse.
En eso, escuchó el pitazo que marcaba el inicio del partido. El corazón le dio un salto. No era como lo había planeado, se dijo, pero seguro que lograba terminar viéndolo con sus amigos de barrio, con cervecita helada, montones de
canchita serrana y tal vez algo de comer de verdad. Recién ahí se dio cuenta del hambre que tenía.
Se aguantó. No le quedaba otra. Por lo menos, estaba escuchando el partido.
A quince minutos del inicio, el micro se apagó. El chofer intentó encenderlo sin éxito. Después de varios intentos, les dijo a los pasajeros que bajaran, que se subirían a otro micro que ya venía. Que no debían pagar de nuevo, que no botaran su boleto.
De nuevo en la calle, ya era noche cerrada. Estaba muy lejos de su barrio todavía. No venía ni un solo micro, solamente autos a toda velocidad. Algunos pasajeros se organizaron, decidieron compartir un taxi entre cuatro. Total, todos tenían más o menos el mismo destino.
Pero ni siquiera pasaban taxis. O mejor dicho, los pocos que pasaban estaban ocupados.
Era lógico, todos en Lima estaban pegados a sus televisores viendo el fútbol. Igual hubiera estado de no haberse empeñado en llevar ese encargo, si hubiera salido a tiempo como todos los demás días.
Al menos pensó que se podía guiar por los gritos de gol, y se dio cuenta de que no había oído ninguno. No tenía saldo en su celular, no podía revisar el marcador por ahí. Preguntó a otro de sus compañeros de desventuras y así supo que estaban cero a cero.
El segundo tiempo estaba a punto de empezar. A pesar de todo, su fe por la selección seguía intacta.
Pasó un micro, pero no se detuvo. Estaba lleno a reventar. Pasó otro, se paró a media cuadra de donde estaban ellos, algunos corrieron a alcanzarlo, pero solamente tres tuvieron esa suerte. Los demás quedaron en la vereda, vieron partir el bus con cara de fracaso.
Decidió pues, caminar, no podía quedarse ahí esperando que cambiara su suerte. Caminó incontables cuadras, subió al primer micro que paró. Ya no había tanta gente en la calle, ya los afortunados estaban en su casa gozando del fútbol, que seguía sin goles.
Se bajó lo más cerca de su casa, casi a veinte cuadras de su destino final. En su alocada carrera, logró ver en una tienda que el partido había terminado en empate y corrió las últimas cuadras con la firme decisión y seguridad de lograr ver los penales sentado al lado de sus patas.
Caminó, caminó rápido, trotó, corrió tan rápido como pudo. Oyó ahogados gritos de gol a la distancia. Pensó que no eran suficientes para lograr la victoria, pero siguió corriendo con la fe en alto.
Llegó por fin al punto de reunión de sus amigos. Lo encontró vacío. Desolado. Botellas vacías por todos lados le anunciaban que ya todos habían partido a casa. Tan derrotados como esa bicolor a la que habían decidido alentar una noche de viernes.
La noche de ese partido imposible.